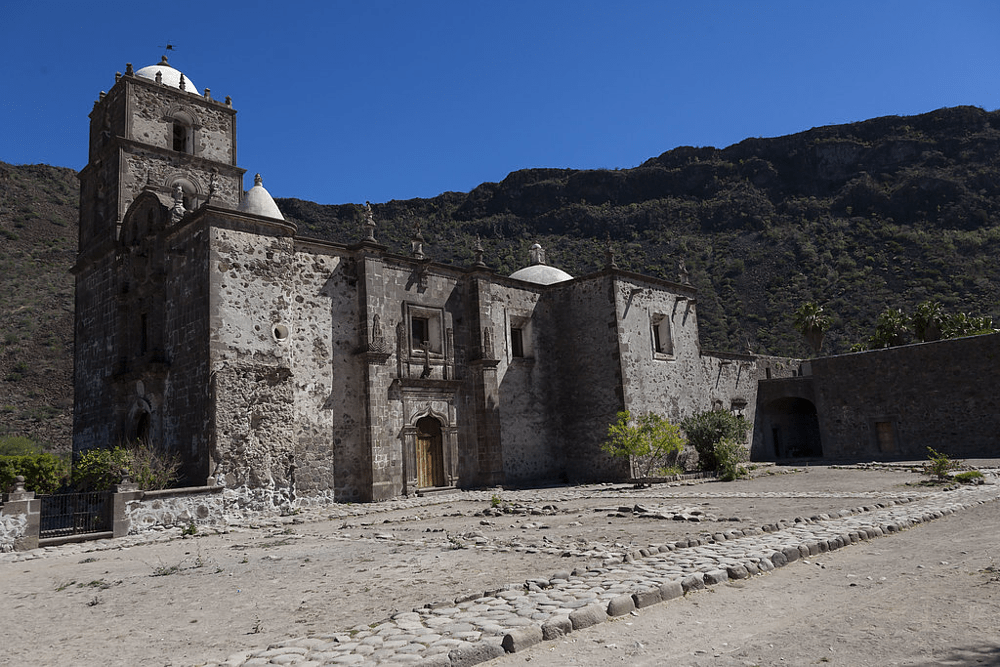Realizar una expedición para admirar las pinturas rupestres de San Francisco de la Sierra, en Baja California Sur, es una de las experiencias más extravagantes y contradictorias que un viajero puede vivir. Sin embargo, vale la pena, y mucho. Basta con mencionar que en días claros, desde lo alto de la sierra, puede verse de un lado el océano Pacífico y del otro el Golfo de Cortés, algo inuscitado.

Es un viaje que conjuga aventura, campismo, ecoturismo, montañismo, cultura, turismo rural y gastronomía. Pero la paradoja radica en que no es una excursión barata, a pesar de que carece de cualquier clase de lujo y comodidad. Tan sólo el transporte aéreo cuesta alrededor de 800 dólares. Por el contrario, para quien no está acostumbrado, puede resultar fatigosa, incómoda y con cierto grado de peligro.
Hermosillo, el inicio
Si se vive fuera de la Península de Baja California, para comenzar hay que volar a Hermosillo, Sonora, y esperar tres horas para tomar otro avión que nos lleve a Guerrero Negro, pequeña ciudad que se encuentra casi sobre el paralelo 28, que marca la frontera con el estado de Baja California.
Desde que se está en espera del vuelo de conexión, el azar comienza a jugar su parte, ya que se trata de pequeños aparatos de 34 plazas que no cuentan con equipo para aterrizar por instrumentos; así es que, si reportan que en Guerrero Negro hay nubes, la dilación se puede prolongar por varias horas más, hasta que el cielo despeje sobre esa parte de la península.


Cuando al fin se logra despegar, sólo hay que atravesar el Mar de Cortés, en un trayecto de apenas una hora.
Pero no se debe llegar así nada más, creyendo que las pinturas rupestres están a la vuelta la esquina. No, arribar a Guerrero Negro es apenas el inicio de una larga travesía, por lo que con anticipación hay que contactar con alguna de las agencias que organizan la excursión que incluya a los guías, transportación terrestre, mulas y burros, cocinero y alimentos, tiendas para acampar, bolsas para dormir y el pago de permisos al Instituto Nacional de Antropología e Historia por visitar la zona de los vestigios. Por mínimo, se debe conformar un grupo de cuatro turistas para realizar la incursión.
Además, el primer día hay que cenar y dormir en esta ciudad, al igual que cuando se regrese de la sierra. Estos gastos son aparte.

La expedición
Al siguiente día, la mañana empieza muy temprano con café, machaca con huevo y jugo de naranja recién hecho. El clima a esa hora suele ser frío, por lo que hay que ir bien abrigado. El grueso del equipaje debe quedarse encargado en el hotel y en una mochila llevar lo estrictamente necesario para pasar tres días en el fondo de una cañada. El límite es de diez kilos por persona.
Salir de Guerrero Negro es cosa de minutos. En poco tiempo la camioneta transita sobre una interminable y recta línea negra de asfalto que parece partir en dos el desierto que aquí todo lo abarca.

Pronto, frente a la monotonía del paisaje árido y el clima hostil, el viajero descubre que estar en este sitio sólo lleva a dos conclusiones: el rechazo total a esta tierra seca que parece no tener nada, o caer seducido por la magia y el encanto del desierto con su abandono, sus vistas desoladas, sus agrestes jardines de cardones, choyas y pitahayas, con su falsa inmovilidad donde bulle una vida que no se descubre a simple vista.
Estamos cruzando el desierto de El Vizcaíno, una inmensa reserva de la biosfera que parece no tener fin.
Una hora después de haber salido, llegamos a la desviación que lleva a la Sierra de San Francisco. Lo que miramos es una línea de terracería de 37 kilómetros que se abre camino en medio de un bosque de miles de cactus y que desemboca en las montañas que a lo lejos se levantan señoriales sobre la planicie.

Alcanzamos los cerros y en unos cuantos minutos avanzamos junto a un profundo cañón acompañados por cientos de cirios, zanahorias gigantes que nos vigilan desde la orilla del sendero.
A las once y media de la mañana llegamos a un caserío polvoso, en medio de la nada, donde vive Manuel, quien será nuestro guía por los laberintos de la cordillera en la búsqueda de las pinturas rupestres.
Mientras cargan los burros con todo lo necesario para el campamento que habremos de levantar, comemos y nos preparamos con lo indispensable para aguantar la larga travesía que nos espera: sombrero, bloqueador solar, paliacate al cuello y polainas de cuero que cubren del tobillo a la rodilla, para protegernos de las bravas espinas de los arbustos y las cactáceas, y de las víboras de cascabel que por aquí abundan y gustan de morder en las espinillas.

A la una de la tarde montamos en mulas e iniciamos la cabalgata de cinco horas que habrá de adentrarnos en un mundo nuevo y asombroso. Los primeros 45 minutos avanzamos tranquilamente sobre terreno plano, hasta que llegamos a la orilla del Cañón de Santa Teresa, un profundo y largo tajo en la montaña que se nos muestra poderoso y amenazador, al que habremos de bajar para alcanzar nuestro objetivo.
Durante horas cabalgamos sobre caminos imaginarios que sólo existen en la memoria de las bestias, al borde de hondos desfiladeros. Una hilera de siete burros nos antecede y aquello es igual que una postal del viejo oeste. En esta inmensidad reina un inconmensurable silencio que a veces trae sonidos lejanos, como el canto de algunas aves o el rugido del viento que golpea nuestra cara.
El avance es difícil y lento, jugoso de adrenalina que fluye ante el temor de caer al precipicio si el animal da un mal paso, pero al mismo tiempo la fascinación de esa grandiosidad compensa y hace sentir que vale la pena el riesgo.

Y más cuando, ya cerca de alcanzar el fondo de la cañada, cruzamos un bosque de inverosímiles árboles dorados que llaman Toro, sin hojas y con ramas más gruesas que el tronco. Son árboles de oro que semejan seres petrificados con los brazos al cielo, con los rostros ocultos, con el alma viva.
Pero lo mejor está por venir. Al llegar finalmente al fondo del cañón, que es el lecho de un río prácticamente seco, en medio de la aridez nos topamos con un oasis de cuento árabe, con pozas de agua, arena y esbeltas palmeras de hasta treinta metros de alto, que nos regalan sus dátiles dulces, como premio a tanto esfuerzo.
Ahí levantamos el campamento y esperamos el siguiente día para ir a buscar las milenarias pinturas rupestres.

Pinturas rupestres de la sierra de San Francisco, Tesoro cultural de casi once mil años
La memoria sigue colgada de ese cielo nunca visto, tan negro y tan luminoso, que nos asombró después de cenar. Cuando el sol se fue, comenzó el espectáculo de la oscuridad que por largos lapsos nos obligó al silencio.
Primero emergió la luna redonda y gigante, solitaria y majestuosa en la opacidad de la bóveda celeste; después, lentamente, sin prisa, una tras otras fueron encendiéndose las estrellas, mientras con una facilidad inaudita íbamos descubriendo que fuera del planeta hay un tránsito de periférico en hora pico. A cada rato mirábamos cruzar por la redondez del firmamento a los satélites artificiales, unos más rápidos que otros, como si fueran luceros que caminan o corren.
Pero lo que más celebrábamos eran las estrellas fugaces, que de vez en cuando se desgranaban en el abismo insondable de la noche, como si dios estuviera celebrando con fuegos pirotécnicos. Con esa foto en la pupila desperté la primera mañana en esta profundidad de Baja California Sur.
El Cacarizo
En el aire flotaba ya un olor a café nuevo y huevos revueltos que el cocinero comenzó a preparar cuando los demás aún dormíamos.

Desayunamos mirando levantarse a un frío sol que todavía no penetraba en el cañón, pero que tan sólo verlo nos calentaba el ánimo. Después, iniciamos el tramo final, luego de que el día anterior cabalgamos cinco horas en mula para bajar al lecho de esta grieta en la montaña, del objetivo que nos había traído hasta este rincón del desierto de El Vizcaíno: las milenarias pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco.
Antiquísimo arte
El recorrido está bien planeado y los guías lo desarrollan de menos a más. Nos calzamos de nuevo las polainas de cuero que protegen del tobillo a la rodilla, zona favorita de las cascabeles, y ya nada de montar bestias, a caminar, a escalar, a subir y bajar laderas pedregosas para alcanzar el primer vestigio escondido en un recoveco del cañón. Así llegamos frente a una roca donde hay petroglifos aún sin descifrar. Es poco conocida y, como aún no tiene nombre oficial, le llaman la “Piedra de Chuy”, porque Jesús se llama el guía que la descubrió hace apenas unos años. Las muescas en la piedra, que no contiene ninguna figura específica, se convierten en un juego para ejercitar la imaginación, donde uno verá lo que quiera ver: peces, pulpos, tortugas, caballos y sexos de hombre y mujer parecen estar contenidos.

De ahí nos encaminamos a la Cueva del Músico, a la que llegamos agitados luego de escalar otra ladera. Más que caverna, es una hendidura en la montaña con pocos metros de profundidad, donde en el techo observamos las primeras pinturas rupestres. Se trata de una docena de figuras humanoides, todas rojas y con un solo brazo, dibujadas en una losa plana. Sobre ellas, alguien trazó una cuadrícula blanca a manera de pentagrama y de ahí su nombre, porque no aparece ningún instrumento musical en el mural.
En este lado del cañón aún no pega el sol, lo que lo convierte en un rincón refrescante. Después seguiría un trecho más duro. Regresamos al fondo de la cañada y caminamos sobre el lecho del río, para posteriormente escalar un pequeño pero empinado tramo que nos lleva a la Boca de San Julio.
En este recoveco del cerro, las pinturas también se encuentran en el techo. La escena representa una jornada de cacería, con tres grandes venados rojos con la panza negra y otros similares más pequeños. Ya con los rayos solares encima, nos sentamos un rato a contemplar la obra cuya hechura data de entre diez mil y once mil años.
Regresamos al campamento a la una de la tarde, con la frustración de no habernos podido sumergir en una poza que encontramos en el camino, donde ya varias serpientes nadaban despreocupadamente. Comemos bajo la sombra de un árbol y a las dos y media emprendemos de nuevo la caminata para llegar al plato fuerte de estos testimonios pictóricos.
El gran mural
La Pintada es como una larga herida en la ladera de la cañada, donde los nómadas que por aquí se estacionaron al encontrar estos extraños oasis, plasmaron lo que más les llamaba la atención de su entorno. Con pigmentos minerales amarillos, rojos y negros legaron una profusa descripción de su mundo cotidiano, mágico y religioso.

En esta zona del centro de la península de Baja California hay pinturas rupestres diseminadas en doce mil kilómetros cuadrados, pero La Pintada es el mural más grande e importante de todos. Es una prolongada sucesión de figuras en pared y techo donde aparecen hombres con tocados de una o tres puntas, mujeres y animales como venados, borrego cimarrón, liebres, conejos, pumas, zopilotes, codornices, peces, tortugas, lobos marinos y hasta ballenas. También hay escenas de caza y de peleas entre un venado y un borrego cimarrón.
La segunda cueva en importancia es Las Flechas, localizada enfrente, en la pared contraria de la cañada, por lo que hay que descender al fondo y subir del lado contrario, en la escalada más difícil de todas. Pero vale la pena. Es un mural muy bello del que queda la duda si narra otra cacería o un combate entre guerreros mitad rojos y mitad negros unos, y otros totalmente rojos, cuyos líderes portan tocados.
Los hombres rojos están atravesados por varias flechas y atrás de cada uno, a la altura de sus oídos, hay hombrecitos rojos de cabeza.
Admirando todos esos trazos milenarios, se nos va la tarde. Poco antes del oscurecer retornamos a la base, listos para cenar y gozar de nuevo de las maravillas del cielo nocturno. Mañana montaremos otra vez durante cinco horas para salir del cañón y regresar a Guerrero Negro.
Más información: Lugares INAH